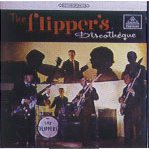sábado, 31 de diciembre de 2011
Justicia quimérica
domingo, 25 de diciembre de 2011
Esclavitudes
jueves, 22 de diciembre de 2011
Actos de FE
Así como Holmes se equivoca en pensar que a partir de una gota puede inferir la existencia de un océano y los humanistas en creer que de unos pocos hechos pueden inferir el comportamiento de la humanidad, los físicos se equivocan en creer que solo observando la Tierra y su universo adjunto, pueden deducir el comportamiento y las leyes del Universo.
 La gente no puede ganar nada sin perder algo. Debe presentar algo de un valor similar para ganar algo. Pero tampoco puede perder algo sin ganar nada. Es el principio de equivalencia...
La gente no puede ganar nada sin perder algo. Debe presentar algo de un valor similar para ganar algo. Pero tampoco puede perder algo sin ganar nada. Es el principio de equivalencia...El problema es que no siempre se está de acuerdo con el valor que a las cosas dan los demás o con el que da esa entidad superior (La Verdad, Dios, Karma, etc...); y que el valor que cada quién otorga a las cosas no es una constante en el tiempo y en el espacio.
Ese también es el problema de la teoría de la utilidad en economía.
lunes, 12 de diciembre de 2011
Cuando se habla al otro sobre sí mismo
De la última obra de Shakespeare, la obra teatral La tempestad, se dice que presenta entre sus personajes ficticios aquellas personalidades (existentes) de interés para el dramaturgo, así como el contexto político de su época. Cabe señalar que en la obra también se exhiben los conocimientos del autor sobre magia y sus reflexiones acerca de la existencia y la vida.
Sobre el contexto político, resalta aquello que incumbe a la posición colonialista de Europa. En La tempestad se puede observar una representación de la construcción del salvaje, bajo el personaje de Calibán (fonéticamente similar a caníbal). Calibán es un personaje monstruoso, hijo de una hechicera, único habitante de la isla (nativo u exótico –el otro) y nunca antes contactado por la civilización (un hombre natural). Él recrea la idea europea del salvaje. En un personaje con limitaciones para interactuar con los náufragos, con ciertos atributos referidos a la sexualidad (intenta violar a Miranda, el personaje femenino de la obra) y que resulta siendo manipulado y condicionado por estos. Se trata de un acondicionamiento que recuerda el adoctrinamiento y la esclavización de los pueblos de América por parte de los conquistadores (quienes en última instancia también podrían llamarse náufragos, al haber dado sin intención con el continente que habría de ser llamado América).
Roger Bartra desmenuza la idea del salvaje y la historia de su construcción en el libro EL salvaje en el espejo. Este es un trabajo que no pretende hablar sobre la sociedad del otro (del salvaje), sino sobre la sociedad de sí mismos: de “la civilización” y sus imaginarios. Y esto es porque la historia del modo en que los europeos comprendieron en un principio la existencia de los pobladores del continente que venían de descubrir, se remonta a siglos precedentes al propio en el que tal hecho ocurriera. La idea de la existencia de seres entre lo bestial y lo humano surge en el siglo XII, como manifestación de la separación entre lo natural y la civilización, entre el animal y el ser humano. Se trata de una representación sin evidencia alguna, fruto de múltiples manifestaciones culturales y artísticas, que encontró una forma de corporizarse en los habitantes del lejano y “nuevo” continente. De modo que, el salvaje no encarna a quien se le asigna tal mote, sino que refleja lo desconocido, los miedos y el entendimiento de quien lo profiere. A esta interpretación responde el personaje bestial en la obra de Shakespeare.
Recordemos la similitud fonética entre Calibán y caníbal y de interpretación entre el acto fallido de violación a Miranda y el canibalismo. El ‘otro’ en La tempestad incorpora pues al caníbal. Calibán es agreste y luchador (se opone a Próspero) como la representación de los caribes en las narraciones de Colón y de los conquistadores. Arens (1981) aborda la construcción del mito del canibalismo y el rol de la antropología en dicho proceso. El autor señala que el interés por indagar las culturas y la idea de que otros (lejos de uno mismo) consumían carne humana aparecieron en la literatura occidental en la misma época.
Estas representaciones, del salvaje y del caníbal, son expresión del orden, de las relaciones de poder jerarquizadas. En La tempestad es visible la relación de dominación ejercida por Próspero y hacia Calibán. La identidad de este último se define bajo esa relación colonial (hegemónica), como podría decirse en los términos expuestos por Aníbal Quijano en Colonialidad del poder y clasificación social. En dicha relación se observan los elementos que Quijano señala acerca del conflicto entre dominado y explotador:
(…) el control de los siguientes ámbitos de existencia social: (1) el trabajo y sus productos; (2) en dependencia del anterior, la “naturaleza” y sus recursos de producción; (3) el sexo, sus productos y la reproducción de la especie; (4) la subjetividad y sus productos, materiales e intersubjetivos, incluido el conocimiento; (5) la autoridad y sus instrumentos, de coerción en particular, para asegurar la reproducción de ese patrón de relaciones sociales y regular sus cambios. (Pp. 345).
Para Quijano esta manifestación del eurocentrismo es latente en las relaciones de clase, en las que históricamente se construye patrón alguno de poder. En este sentido, podría verse la interacción entre Próspero y Calibán como la forma en que se estructuró la imposición del “civilizado” sobre el “natural”.
Si nos remitimos a la conclusión de Bartra acerca de la materialización de la idea del salvaje en la población de América, podemos encontrar que el orden estructural de imposición entre la civilización y la naturaleza también se materializó en dicho continente. Sin embargo, la obra de Shakespeare no es una referencia directa a este hecho, sino a la construcción interna (europea) de la visión del otro y del mundo en general, a las realizaciones del mundo ‘civilizado’, a la construcción de su propia identidad.
BibliografíaShakespeare, William. (2000 (1611)). La tempestad. Trad. Cohen, M. & Speranza, G. Bogotá: Grupo Editorial Norma.
Quijano, Aníbal. (s.f.) Colonialidad del poder y clasificación social. Disponible en: http://cisoupr.net/documents/jwsr-v6n2-quijano.pdf (consultado el 8 de diciembre de 2011).
Bartra, Roger. (1992). El salvaje en el espejo. México: UNAM y Era.
Arens, W. (1981 (1979)). El mito del canibalismo, antropología y antropofagia. Trad. Mastrangelo, S. México: Siglo XXI Editores.
domingo, 11 de diciembre de 2011
Trabajo infantil indígena
 |
| http://atanquez.wordpress.com/page/6/ |
martes, 6 de diciembre de 2011
"El lado oscuro de las redes sociales" Por Álvaro Montes, columnista revista Semana
Las críticas no provienen solamente de adultos desconectados y abuelas ignorantes del mundo digital. Tim Berners-Lee, nadie menos que el inventor de la Web, escribió un riguroso artículo en Scientific American en el que señaló el peligro para las libertades en internet que supone el auge de Facebook y compañía. Las redes sociales de moda son islas cerradas, propiedad privada y fragmentación de la Web única y abierta que Berners-Lee soñó hace un par de décadas. Cuando la prestigiosa revista de tecnología y cultura Wired publicó el año pasado su portada 'La Web ha muerto', estaba declarando la victoria de un modelo popular pero fatal de internet: la internet de las redes sociales y de las aplicaciones web, en donde el usuario ya no utiliza el navegador para moverse por el mundo libre de la red, sino que utiliza su tableta, teléfono móvil o red social para vivir solo en los mundos que desde allí se le ofrecen: íconos que conducen a Twitter, YouTube, un medio de comunicación específico o una red social a la que adhiere. "Las conexiones entre datos solo existen en el interior del sitio", dijo Tim Berners-Lee. Aludía al hecho de que uno no puede llevarse los contenidos y relaciones que ha establecido en Facebook para otro lugar. Lee piensa que en la medida en que este tipo de arquitectura de datos se expanda, más se fragmenta la Web y desaparece un espacio informativo universal e independiente.
Parece una discusión abstracta de cosas que solo interesan a expertos, pero en realidad tiene consecuencias prácticas terribles. David de Ugarte, un connotado ciberactivista español, ha señalado que Facebook es una red social de topología centralizada, y no abierta y distribuida como deben ser las redes, en donde prima la cultura de la adhesión de las mayorías a los nodos exitosos. La gente va a Facebook, más que a producir contenidos, a seguir los contenidos producidos por los líderes de opinión. Ugarte incluso encuentra sospechoso que el Departamento de Estado norteamericano recomiende con tanto énfasis el uso de Facebook y Twitter a los activistas de Oriente Medio y lamenta el hecho de que los blogs, que sí funcionan bajo la noción de libertad -porque son sitios independientes cuyo contenido es propiedad de quien lo escribe-, hayan perdido popularidad.
En el mundo educativo también se cuestiona a las redes sociales. Un reciente trabajo del investigador Hugo Pardo recopila las principales críticas desde el mundo pedagógico: los contenidos generados por los usuarios en la llamada Web 2.0 en realidad son generados por los perdedores del sistema, los únicos que no ganan nada en la economía de internet. Alguien se está enriqueciendo con YouTube, pero no es la gente que alimenta con videos esta descomunal red social. Pero lo que más preocupa a los investigadores educativos es que debido a las redes sociales, hoy se vive, se piensa y se escribe en formato beta, "un tipo de lógica productiva de corto alcance que dificulta reconocer entre conocimiento y ruido", según explica Pardo en su artículo 'Una visión crítica de la Web 2.0 desde la educación'. Hay quienes ven en el periodismo hecho por la gente una democratización de la comunicación, pero Pardo ve también un peligroso culto a lo amateur y sostiene que la Web 2.0 podría estar llevándonos a más información con menos rigor, lo que significa mayor confusión. Finalmente, las redes sociales generan nuevos tipos de discriminación: allí también hay bullying (yo: ¿y cyberbullyng?) y se condena al ostracismo a las poblaciones desconectadas y a las culturas analógicas que no requieren de internet ni del computador para sobrevivir."
Aprovecho para poner este link sobre deep web (legal).
viernes, 2 de diciembre de 2011
Divagando
miércoles, 30 de noviembre de 2011
Reseña

BONFIL BATALLA, Guillermo. “El concepto de indio en América: una categoría de la situación colonial”. Anales de Antropología, Vol, IX. México, 1972.
Guillermo Bonfil Batalla (Ciudad de México, 1935-1991) vivió sus años de infancia en el periodo de la historia política mexicana en cuyos gobiernos fueron herederos directos de la revolución. Egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, fue director del Instituto Nacional de Antropología e Historia y fundó el Museo Nacional de Culturas Populares. Sus trabajos sobre indígenas e indigenismo se enmarcaron en su visión crítica frente a temas como el mestizaje, la colonización, el desarrollo y el progreso. Así mismo, sus investigaciones se dirigieron a dar respuesta a situaciones tangibles de los pueblos indígenas, no solo en lo concerniente a la construcción de su identidad, sino a sus reivindicaciones por la autodeterminación, incluyendo el acceso al etnodesarrollo.
En el texto “El concepto de indio en América: una categoría de la situación colonial”, Bonfil Batalla señala la parcialidad e incapacidad de las definiciones de “indio” para abarcar el conjunto cultural de los pueblos indígenas. Para el autor, las definiciones elaboradas para “indio” históricamente (y bajo una trayectoria dinámica) han denotado una relación social y han poseído un contenido funcional y utilitario (a favor de quienes construyen la definición); convirtiéndose estas definiciones en categorías carentes de la especificidad de los grupos sociales a los que pretenden comprender.
Bonfil repasa las distintas nociones a cerca del indígena y del indio, observando sus criterios e implicaciones. Los conceptos más recientes hacen referencia a criterios como las características biológicas, la cultura material o el uso de una lengua; de modo que, establecen unos criterios, más o menos inflexibles, en algunas ocasiones parciales o en otras que no deberían tomarse como necesarios. En adición, por un parte, los conceptos otorgados desde la academia suelen ser particulares y responden únicamente a investigaciones específicas o que correspondan a determinada región; y, por otra parte, en el uso cotidiano y jurídico del concepto de indio adquiere un peso importante el autopensarse como indígena, y un peso de mayor impacto, el pensar al otro como indígena.
Sin embargo, Bonfil centra su ensayo en la definición colonial, universalizante y uniformista de la categoría de indio. El indio como persona colonizada y despojada de las características de su cultura que lo diferenciaban de uno u otro pueblo indígena, solo puede entenderse, en la categoría de indio, por la relación de dominio en la que es sometido a la inferiorización. De forma complementaria se establecen otras categorías, negro: esclavo y español: superior. Todas estas categorías expresan un orden jurídico y un modo de realizarse el contacto social cotidiano. Y si bien esta estructura surge en la época colonial, tras las independencias, el concepto de indio se reafirma en su carácter de inferioridad y de necesidad, entonces, por ciudadanía, incorporación en el proyecto republicano y progreso. De este modo, Bonfil argumenta que la categoría supraétnica de indio ha sido un fenómeno histórico persistente en la racionalización del orden social.
Finalmente, Bonfil propone la superación del concepto indio, en tanto categoría, mas no como entidad étnica. Esta última posibilita a los pueblos indígenas para retomar el hilo de su propia historia, de su destino. Así, por ejemplo, como señala en su artículo “Historias que todavía no son historia”, la reconstrucción de la historia indígena no es una mera idealización del pasado, sino es el mecanismo de reforzar la identidad étnica y de visualizar un futuro propio. Estos elementos permiten hablar de la incorporación de los pueblos indígenas en el pacto social del estado-nación en una posición no de inferioridad o dependiente de la función que se les busque atribuir, sino en una posición que les permita negociar y participar de las reglas de la democracia sin exclusión. Un ejemplo de esto es lo que señala Gross[1] al referirse al cambio del modo de regularse las relaciones entre los pueblos indígenas y el estado colombiano tras la constitución de 1991. De manera que superar la categoría de indígena posee implicaciones tanto en la construcción de identidad individual y étnica, como en las relaciones interétnicas. Así mismo, implica retos sobre la gestión frente al cambio en la concepción de etnicidad y frente al acceso al poder institucional.
[1] GROS. “Indigenismo y etnicidad: el desafió neoliberal”. En: Gros, Cristian. Nacion, Identidad y Violencia. Universidad nacional, Universidad de los Andes, Ifea. Bogota. 2010,
Comentarios sobre el libro “El queso y los gusanos. El cosmos, según un molinero del siglo XVI” de Carlo Ginzburg. Trad. Francisco Martín.
Carlo Ginzburg presenta a través de este libro una propuesta historiográfica a partir del estudio, investigación y análisis de la historia de un individuo; en este caso del molinero Menocchio, quien soportó dos procesos inquisitoriales a causa de sus ideas displicentes para el orden católico. A cerca de la validez de esta propuesta, el autor señala que en tanto su objetivo es el de aproximarse a una explicación de la cultura popular del siglo XVI, más allá de entender a ésta como una cultura residual de la cultura de las clases superiores o dominantes, el estudio de un microcosmos como el caso de Menocchio es suficientemente representativo si se tiene en cuenta que “nadie escapa de la cultura de su época y de su propia clase”. La cultura, así como la gramática, ofrece a los individuos un horizonte de posibilidades latentes, condiciona su libertad de actuar inconsciente. Es por esto que las experiencias de un individuo, aún cuando éstas se alejen de aquellas de un individuo promedio como en el caso de Menocchio, ofrecen indicios sobre una cultura común de clase.
Es así que Ginzburg a partir de una serie de fuentes secundarias y de documentos primarios de tres clases (los dos procesos del Santo Oficio a Menocchio, documentos sobre su actividad económica y la de sus hijos, páginas autógrafas y referencias sobre sus lecturas) plantea ejemplos que sustentan su propuesta. Por ejemplo, las lecturas de Menocchio reflejan la influencia de la tradición oral rural sobre su interpretación de textos como el Il Sogno dil Caravia; de forma que su cosmogonía respondía a una convergencia entre las mitologías campesinas y las ideas de los intelectuales más doctos o refinados.
Sin embargo, la extracción de estas conclusiones y la propia lectura de las fuentes primarias encontradas deben ser relativizadas en la medida que se imponen obstáculos de interpretación por las propias características de estas fuentes. En el caso de los procesos inquisitoriales, la lectura debe ser cuidadosa en la determinación de las relaciones de poder que circunscribían los procesos. Este aspecto fue tenido en cuenta por Ginzburg, mas en el texto no se percibe claramente una distinción entre las situaciones de ambos procesos, es decir, no son precisados los eventuales cambios de actitud, identidad e, incluso, principios morales de Menocchio entre uno y otro proceso (los cuales tuvieron una separación de 15 años). Otro aspecto a tener en cuenta es la delimitación entre lo aquello propio de un individuo (de Menocchio) y aquello que se permea por el simple hecho de que las personas no existen solas; es evidente que la forma de expresarse de Menocchio irreverentemente, con iniciativa y empleando metáforas ilustrativas puede ser atribuible con más facilidad a las características personales del molinero, pero, no es tan claro que su percepción de descontento frente las jerarquías del poder, principalmente en el caso de la instituciones religiosas, sea atribuible o no a un inconformismo más o menos generalizado que se presentó en el campo incluso antes de la reforma (la cual para Ginzburg sólo visibilizó y potencializó tal inconformismo).
Subjetividad de la ciencia y descubrimientos
En La vida maravillosa Stephen Gould aborda dos debates de la teoría evolutiva. El primero se refiere al modo en el que sucede la propia evolución: de forma gradual o de forma abrupta. El segundo tiene que ver con la representación gráfica y estructural del árbol filogenético. No obstante, su investigación le permite postular algo adicional a lo que respecta a dichos debates, él señala el carácter de azar de la aparición del ser humano. El autor aborda estos temas a partir de la investigación acerca de los descubrimientos y resultados obtenidos de estudios realizados en Burgess Shale, Canadá, donde en 1909 fueron encontraron restos fósiles de fauna (Cámbrico). A lo largo de la obra, persigue dar a conocer y comprender los descubrimientos del profesor Harry Whittington (1971) quien lidera la reinterpretación de Burgess Shale y “de toda la historia de la vida, incluida nuestra propia evolución”.
En primer lugar, Gould señala el papel de las iconografías en el reforzamiento de una visión predominante, lo cual impide visualizar la no linealidad de la evolución; uno de sus ejemplos es la escala de Osborn, 1915, que representa el progreso evolutivo del cerebro del Homo. Esta forma de acercarse al conocimiento influenció los primeros resultados obtenidos de Burgess Shale (limitados también por el desconocimiento acerca del periodo Precámbrico). Así, los restos fósiles de invertebrados (tejido blando) fueron puestos, por su descubridor C. D. Walcott, como una rama primitiva del tradicional árbol filogenético de la vida en la Tierra. Whittington da un giro a esta representación al identificar anatomías únicas y anatomías bastante alejadas del diseño propuesto por Walcott. Esto implica una mayor diversidad en la base del árbol y la sobreviviencia en el tiempo de tan solo algunas de sus ramas; en otras palabras, la reinterpretación evidencia el inicio de la vida pluricelular de forma intempestiva y con tal complejidad que “excluye la hipótesis de una transmutación de grados de existencia inferiores a superiores” (Gould 1999: 53-55).
Como se ha señalado, Gould procura en su libro presentar un mensaje (generalidad) dado por la reinterpretación de los menospreciados fósiles de Burgess Shale; así mismo, busca la belleza (detalles) al pormenorizar los aspectos referidos al estado en el que C.D. Walcott realizó su investigación, las características del hallazgo, algunos detalles de las expediciones e incluso de la vida de los expedicionarios, las técnicas paleontológicas para obtener imágenes y muestras, la forma en que se construyó la anatomía de las especies halladas y las particularidades del debate taxonómico. En medio de su esfuerzo por señalar estos bellos detalles y a partir de las diferentes historias, anécdotas y narraciones, el autor muestra un punto de inflexión, no milagroso o fortuito: el análisis particular del Opabinia, especie que no podía ajustarse al diseño de ningún género conocido. La cual, al igual que otras rarezas de Burges Shale, revela la disparidad y la singularidad de la anatomía de las especies halladas.
Es resaltable el que la iconografía científica y popular y el lenguaje sean lineales en la representación de la evolución. Más la evolución se refiere a procesos de cambio en los ecosistemas; el cambio, evidentemente, no está planificado y, por tanto, la evolución no puede ser predecible. La concepción de progreso, un error para Gould, conduce a ubicar la presente realidad en el centro de toda la vida que ha existido a lo largo de la historia del mundo de la que se tiene registro. Así, la especie que aún vive entre muchas de las que comparten una conexión evolutiva, es ubicada como máxima expresión evolutiva entre las especies de su conexión, negando los “méritos” o las sorprendentes adaptaciones de éstas frente a los ambientes en los que vivían; ese es el caso de los animales del género Homo.
Bibliografía: Gould, Stephen J. 1999 . La vida maravillosa: Burguess Shale y la naturaleza de la historia. J. Ros, trad. Pp. 1-209. Barcelona: Editorial Crítica.
Reflejos de sí mismos: la ciudad
Sennett, urbanista y heredero del concepto de clases sociales, resalta en su obra la influencia del espacio y del trabajo sobre el modo en que se constituye la vida urbana de las personas. En Carne y piedra, el autor aborda la historia de la ciudad a partir de las experiencias de los individuos en el contexto urbano. En los primeros cuatro capítulos, el periodo temporal contemplado inicia cerca del año 431 a.c., año en el que tuvo lugar la Guerra del Peleponeso, hasta los Siglos I y II, tiempo en el que Roma vivía el cambio al monoteísmo.
El autor señala dos aspectos fundamentales en Carne y piedra: (1) Cómo ciertos hitos históricos marcan un momento significativo en la experiencia de los individuos y a su vez en su relación con el espacio en el que viven. Razón por la cual su investigación se delimita temporalmente por determinados hechos, así, desde la culminación de una edificación hasta el cambio profundo que significó la supremacía del monoteísmo. Y, principalmente, (2) cómo ha prevalecido la conexión entre los cuerpos humanos y las obras de arquitectos y urbanistas.
Para Sennett, en cada momento histórico, los individuos consensuan un concepto de su propia imagen corporal, haciendo las distinciones del caso en función de las diferentes clasificaciones por tipos de individuo. Esta imagen se traslapa a la imagen de la ciudad. La percepción del individuo y de su vida social transforma el paisaje en el que éste se desenvuelve, de-construye y construye la arquitectura y la planificación urbana de su entorno; mientras se configuran ciudades modelo en respuesta a las aspiraciones y creencias de las personas modelo. En Carne y piedra, la idea sobre el individuo y sobre cómo es su vida social se determina en una relación bilateral con la forma de las relaciones espaciales de los cuerpos humanos (Sennett, 1997:19).
Entre los ejemplos que Sennett emplea para mostrar el modo en que operan las conexiones entre cuerpo y ciudad, como espacio construido, el más evidente es el de Atenas. En este caso, el autor señala la correspondencia entre la exhibición del cuerpo del ciudadano, la de las ideas y la de las obras arquitectónicas. De igual modo sucede con las superficies, las posturas y el interés por hacer una distinción entre individuos; todas estas características de las relaciones sociales tienen su representación en el espacio urbano. Sin embargo, el autor no hace manifiesta la influencia de la relación hombre – medio natural, ni en la planificación urbana, ni en la propia arquitectura. No solo en lo que respecta a las exigencias que la geografía impone a uno u otro grupo social, sino en lo que concierne al concepto de aislar o incorporar a la naturaleza a su diseño arquitectónico.
Bibliografía: Sennett, R. 1997. Carne y piedra. El cuerpo y la ciudad en la civilización occidental. C. Vidal, trad. Pp. 1 – 160. Madrid: Alianza Editorial.
Del manual de antropología
Somos como dinosaurios
Yo no fui…
Una pregunta sencilla pero de desconocida respuesta ¿porqué los pastusos son calificados en Colombia como los “tontos” por haber sido realistas durante el período de las luchas independentistas y no sucede así con los samarios quienes fueron también bastante realistas?
Y yo que no sé hacer na’
¿Y cuándo fue el comienzo de la decadencia del país?
Cierto día tuve la oportunidad de hablar con un Señor quien se dirigió a la futura Unidad de Restitución de Víctimas (Bogotá) a solicitar la restitución de un predio usurpado por paramilitares. Su historia, afortunadamente, no tan dolorosa (en términos de desapariciones, secuestros, y amenazas directas), es suficientemente fuerte como para suscitar una serie de cuestiones hacia la sociedad y hacia una misma. Su tierra, ubicada en un municipio cercano a la turísticamente famosa Melgar, no es de modo alguno una próspera finca productora de grandes excedentes. Por el contrario, se trata de una finca bastante improductiva; pero, no por falta de manos laboriosas que de ella se ocupasen, sino por la falta de inversión pública en infraestructura, en recursos tecnológicos, en educación (y no me refiero a la educación que recibimos en las zonas urbanas que por cierto, en parte, me parece inútil incluso para la ciudad), y, evidentemente, en seguridad. La finca fue usurpada con la descarada participación de la inspección de policía (¡¡institución que en algunos casos “ayuda” a las personas a desplazarse!! –para que no hagan denuncias ni se ocupen de recuperar sus tierras). Entonces, surgen preguntas ¿desde cuándo no hay plata para las zonas rurales, para esas zonas donde se produce el sustento de la economía nacional? (sustento en cuanto a alimentación y en cuanto a los principales renglones de los productos de exportación), ¿desde cuándo el Estado no funciona, ni en alcance, ni en fuerza, y menos en confianza?, ¿desde cuándo no han sido ciertas las promesas y declaraciones de los políticos (representantes o no)?, ¿fuimos cayendo a pedazos o todo el país se hundió al mismo ritmo?, ¿o acaso fue todo el mundo quien cayó y no lo hemos notado porque de la globalización se suele hablar solo de forma positiva? O bueno, quizá, ¿nunca despegamos, nunca hubo grandes riquezas capitalistas que repartir, y siempre, las pocas que hubo, se repartieron entre aquellos más audaces en el sistema político y económico en el que vivimos? Y bueno, haya habido o no un pasado menos pobre (en términos económicos) y menos corrupto, ¿podremos despegar o recuperarnos?, ¿cómo?, ¿cómo? si parece que oportunidades con la reparación y restitución de bienes a víctimas del conflicto no van a lograr ser acompañadas por grandes reformas como la agraria, ¿cómo? si cada vez la regla fiscal es más estricta y rajadora: si van a poner impuestos progresivos hay tabla; si van a hacer inversión social hay tabla; si van a incrementar el presupuesto en educación superior hay tabla…
No somos una historia paralela

Muchas han sido las mujeres protagonistas de la historia de lo que hoy es llamado Colombia. Muchas mujeres han dado su vida por causas bien reconocidas en nuestra actualidad, muchas han sido líderes en ámbitos académicos, industriales, etc., y muchas han sido conscientes de los diferentes tintes de opresión de los que han sido sujetas a pesar de su constante lucha. La historiografía sobre Colombia poco ha hecho por reflejar estas historias de lucha y acción de las mujeres. Los estudios históricos van, por un lado, contando historias y, por otro lado, contando algunas pocas historias sobre mujeres. Así, por ejemplo, en “la historia sobre la independencia”, se habla de las historias de la independencia (con “s”: copiosas historias en las que confluyen una serie de nombres masculinos), la historia de Policarpa Salavarrieta, la historia de Manuelita Saénz, la historia de María Concepción Loperana, etc. Historias fragmentadas, muchas veces pasionales, o con un inicio que, casi de forma inexorable, arranca con al menos la mención de un hombre. “Metodología” quizá justificable desde una interpretación antropológica por el contexto de la época, pero fácilmente criticable en las historias sobre la mujer colombiana de hoy: lindas páginas de prensa (por lo general) en las que se inscriben un montón de resúmenes biográficos desarticulados a la historia del país, mientras que “la historia del país” se cuenta bajo (casi) total omisión de las protagonistas mujeres y, de hecho, de la mujer, de las mujeres, de las colombianas. Pero, bueno, ahí vamos, cada vez más en la historia y en la legislación se evidencia el interés por incorporar a la mujer en la vida del país.
viernes, 3 de junio de 2011
DETERMINISMO EN LA EXPLICACIÓN DE LAS RELACIONES PERSONALES ENTRE LOS SERES HUMANOS
Para Freud existen tres fuentes del sufrimiento humano: la supremacía de la Naturaleza, la caducidad de nuestro propio cuerpo y la insuficiencia de nuestros métodos para regular las relaciones humanas en la familia, el Estado y la sociedad. Frente a las dos primeras poco más se podría hacer que lo hecho hasta la época moderna. La tecnología ha alcanzado un desarrollo que permite palear ciertas “amenazas” de la naturaleza, aunque, a la vez hayan empeorado el nivel de daño de otras; esto ha ocasionado que permanentemente investiguemos para solucionar los problemas producidos por investigaciones pasadas. Sobre estas dos fuentes no profundizaré.
En cuanto a la tercera fuente, Freud señala que los humanos buscamos incansable y, a la vez, infructuosamente defendernos de sensaciones desagradables; huir es irrealizable, pues es inútil eludir la realidad. La aspiración de los humanos, para Freud, es la de conseguir ser felices; bien sea con la consecución de sensaciones placenteras o con la evasión de aquellas dolorosas. Frente al segundo mecanismo, el método de protección más inmediato es el de alejarse de los demás, del mundo exterior a si mismo. Para el autor, en el ser humano este método tendría preponderancia sobre la búsqueda de placeres, pues éste llega a considerarse feliz por el mero hecho de haber escapado a la desgracia, de haber sobrevivido al sufrimiento. No obstante, esto solo es una parte de la realidad. Freud argumenta que pocos han sido los resultados de prevenirnos del sufrimiento, señalando a nuestra propia constitución psíquica como la generadora de esta situación.
Para Freud, nuestra propia constitución psíquica es la otra porción de la naturaleza indomable presente en nuestra propia existencia (la una es la degradación de nuestros cuerpos). Indomable para la cultura. Esta última ha sido ensayado infructuosamente de reprimir las satisfacciones instintuales, las manifestaciones de los instintos y la personalidad primitiva. Aquel intento de represión ha generado la frustración del ser humano en su persecución por aniquilar el sufrimiento. Son ensayos en vano del ser humano, a través de su cultura, por replegar manifestaciones derivadas de sus instintos y de un carácter primitivo persistente, de su naturaleza, en específico, de su constitución psíquica. Según Freud, la cultura en su evolución impone cambios en las disposiciones instintivas del ser humano y a la par un conflicto entre lo deseado (sujeto a lo cultural) y lo alcanzado (sujeto a lo natural); una discrepancia entre la búsqueda por evadir el sufrimiento y nuestra realidad (plagada de sufrimientos). Freud señala que no sabemos cómo sucede esto; pero no se puede poner en duda la certeza de tal concepción.
De lo expuesto hasta aquí, puedo sugerir algunas características del análisis de Freud acerca de las relaciones interpersonales. Existe una naturaleza humana que permite, tal como las naturalezas del área de la física o de las ciencias naturales (Mousnier et al. 1969), establecer leyes (de comportamiento) para el ser humano; en consecuencia, existe una naturaleza humana que permite la posibilidad de dominarla y la posibilidad de predecir su causalidad. Aquella definición de la naturaleza de las cosas o primeras causas se entiende como determinismo. La constitución psíquica referida por Freud se basa en un determinismo biológico y psíquico; cuya certeza, a mi modo de ver, será validada por el lector en tanto que éste se identifique con aquella naturaleza humana a la que Freud hace referencia. De cualquier modo, de este determinismo resulta que sean abstraídos del análisis factores como el azar, la contingencia, las experiencias subjetivas e incluso la propia cultura.
De la explicación de Freud deduzco que la cultura juega un papel condicionante de la naturaleza humana, de los instintos del ser humano, suponiéndose que todos compartimos un núcleo de características a partir del cual pueden ser encadenados causas y efectos de una forma uniforme y, por tanto, predecible. Al otorgar a la cultura un papel secundario, impedido para producir comportamientos específicos para uno u otro conjunto social, Freud desestima el principio del relativismo, consiguiendo un análisis de nivel explicativo con vacíos que permitan comprender el tema de las relaciones interpersonales.