MORALES THOMAS, Patrick. (2010).
“Trabajo infantil en la Sierra Nevada de Santa Marta”. En: François Correa
Rubio (Editor), Infancia y trabajo
infantil indígena en Colombia. Bogotá : Universidad Nacional de Colombia
(Sede Bogotá, Facultad de Ciencias Humanas.
 |
| http://atanquez.wordpress.com/page/6/ |
Patrick Morales nació en
1969 (Colombia), es antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia y doctor
en antropología social de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de
París. Ha realizado múltiples trabajos relacionados con los pueblos indígenas
de la Sierra Nevada de Santa Marta, en especial sobre el pueblo Kuankamo. Su
área de investigación abarca temas de identidad, idiomas indígenas, memoria
histórica y re-etnización.
En este trabajo Morales Thomas
se sumerge en el debate sobre la capacidad de agencia de los pueblos indígenas a
partir del análisis de un tema espinoso, por las notaciones que ha tomado en la
escena política y de opinión pública en el país: el trabajo infantil. Esta
situación fuertemente criticada y practicada en la sociedad no indígena del
país, significa, de igual forma, una cuestión polémica en el contexto de los
pueblos indígenas; pues, además de existir un rechazo a la explotación infantil
en trabajos mal que bien remunerados o, en el peor de los casos, bajo la figura
de del reclutamiento en grupos ilegales armados, al hablar del trabajo infantil
en los pueblos indígenas es necesario incorporar su construcción de la noción
de trabajo y de la “imagen de infancia”, en palabras del autor.
Morales aborda estos temas a
fin de dilucidar la concepción de trabajo infantil e interpretar su práctica en
los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Para esto, el autor
elabora: un contexto histórico y geográfico de la zona, enfatizando en el
proceso de colonización y la dependencia económica anexa; una revisión de la
organización social en Atánquez y de los cambios que está ha tenido, así como
de la re-etnización entre los kankuamo (fortalecida
desde el reconocimiento multiétnico y pluricultural de la nación); una
exposición de las actividades que desarrollan los niños y las niñas en Atánquez
en relación con la alimentación y los vínculos familiares; una clasificación
del trabajo infantil en la zona de acuerdo al Convenio 182 de la OIT (como el
trabajo a cambio de ayudas o el trabajo en labores agrícolas migratorias); y un
análisis de la interacción entre escolarización y trabajo infantil. En cuanto a la relación entre indígenas y colonos, Morales señala que
los primeros se insertan en el orden económico de forma desfavorable, en tanto
que los colonos, ya inmersos en una economía de condiciones de intercambio
desiguales, trasladan la carga a los indígenas a través de su explotación
comercial. Esta situación se traduce en una exigencia de mayor tiempo de labor
para los indígenas, adultos e infantes, en los cultivos propios y en fincas
vecinas.
Ahora bien, Morales propone
que el trabajo infantil en estos pueblos indígenas se comprende en el entorno
comunitario. Así, el proceso de socialización de los infantes se da a la par de
la educación de éstos en las labores y prácticas comunitarias. Morales muestra
las diferentes tareas que asumen los infantes (algunas distinguidas por género)
en las distintas etapas de su vida (no necesariamente correspondientes a un
rango de edad) y cómo dichas tareas se conectan con las relaciones entre los
integrantes del núcleo familiar y con el consumo de alimentos. Por ejemplo, los
infantes alrededor de los cinco años son encargados “de llevar alimentos a los
hogares que hacen parte del sistema de intercambio alimentario”; más adelante,
los niños acompañan a los padres a las rozas y las niñas a las madres en las
tareas de aseo y preparación de alimentos. En este acompañamiento los infantes
aprenden “la mayor parte de los conocimientos prácticos y teóricos requeridos
para desempeñarse” en su medio; de igual forma logran apropiar los “elementos
simbólicos claves en el proceso de construcción de la identidad”. En contraste,
los conocimientos ofrecidos en la escuela parecen no ser los suficientemente
atractivos como para evitar la irregular asistencia, la repitencia de cursos y
la deserción, principalmente en niños, quienes, con más frecuencia que las
niñas, prefieren dedicar mayor tiempo a las actividades agrícolas.
De esta forma es necesario
que las medidas que se sugieran y/o busquen aplicar con respecto al trabajo
infantil, sean resultado de un esfuerzo por comprender el contexto e
interpretación particular del trabajo infantil en los pueblos indígenas (el
arriba descrito tan solo es el caso de los Kankuamo). Incluso podríamos
aventurarnos a proponer aristas diferentes a las establecidas por la OIM, en
función de distinguir aquellas formas inaceptables de explotación, el trabajo
infantil indígena remunerado trasgresor de las prácticas tradicionales del
pueblo en cuestión, y el “trabajo” infantil que hace parte de los mecanismos de
inmersión del infante en las prácticas comunitarias (los cuales también pueden
ser identificados y caracterizados para la cultura mayoritaria del país).

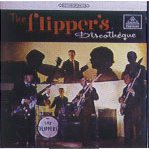


















No hay comentarios:
Publicar un comentario