En La vida maravillosa Stephen Gould aborda dos debates de la teoría evolutiva. El primero se refiere al modo en el que sucede la propia evolución: de forma gradual o de forma abrupta. El segundo tiene que ver con la representación gráfica y estructural del árbol filogenético. No obstante, su investigación le permite postular algo adicional a lo que respecta a dichos debates, él señala el carácter de azar de la aparición del ser humano. El autor aborda estos temas a partir de la investigación acerca de los descubrimientos y resultados obtenidos de estudios realizados en Burgess Shale, Canadá, donde en 1909 fueron encontraron restos fósiles de fauna (Cámbrico). A lo largo de la obra, persigue dar a conocer y comprender los descubrimientos del profesor Harry Whittington (1971) quien lidera la reinterpretación de Burgess Shale y “de toda la historia de la vida, incluida nuestra propia evolución”.
En primer lugar, Gould señala el papel de las iconografías en el reforzamiento de una visión predominante, lo cual impide visualizar la no linealidad de la evolución; uno de sus ejemplos es la escala de Osborn, 1915, que representa el progreso evolutivo del cerebro del Homo. Esta forma de acercarse al conocimiento influenció los primeros resultados obtenidos de Burgess Shale (limitados también por el desconocimiento acerca del periodo Precámbrico). Así, los restos fósiles de invertebrados (tejido blando) fueron puestos, por su descubridor C. D. Walcott, como una rama primitiva del tradicional árbol filogenético de la vida en la Tierra. Whittington da un giro a esta representación al identificar anatomías únicas y anatomías bastante alejadas del diseño propuesto por Walcott. Esto implica una mayor diversidad en la base del árbol y la sobreviviencia en el tiempo de tan solo algunas de sus ramas; en otras palabras, la reinterpretación evidencia el inicio de la vida pluricelular de forma intempestiva y con tal complejidad que “excluye la hipótesis de una transmutación de grados de existencia inferiores a superiores” (Gould 1999: 53-55).
Como se ha señalado, Gould procura en su libro presentar un mensaje (generalidad) dado por la reinterpretación de los menospreciados fósiles de Burgess Shale; así mismo, busca la belleza (detalles) al pormenorizar los aspectos referidos al estado en el que C.D. Walcott realizó su investigación, las características del hallazgo, algunos detalles de las expediciones e incluso de la vida de los expedicionarios, las técnicas paleontológicas para obtener imágenes y muestras, la forma en que se construyó la anatomía de las especies halladas y las particularidades del debate taxonómico. En medio de su esfuerzo por señalar estos bellos detalles y a partir de las diferentes historias, anécdotas y narraciones, el autor muestra un punto de inflexión, no milagroso o fortuito: el análisis particular del Opabinia, especie que no podía ajustarse al diseño de ningún género conocido. La cual, al igual que otras rarezas de Burges Shale, revela la disparidad y la singularidad de la anatomía de las especies halladas.
Es resaltable el que la iconografía científica y popular y el lenguaje sean lineales en la representación de la evolución. Más la evolución se refiere a procesos de cambio en los ecosistemas; el cambio, evidentemente, no está planificado y, por tanto, la evolución no puede ser predecible. La concepción de progreso, un error para Gould, conduce a ubicar la presente realidad en el centro de toda la vida que ha existido a lo largo de la historia del mundo de la que se tiene registro. Así, la especie que aún vive entre muchas de las que comparten una conexión evolutiva, es ubicada como máxima expresión evolutiva entre las especies de su conexión, negando los “méritos” o las sorprendentes adaptaciones de éstas frente a los ambientes en los que vivían; ese es el caso de los animales del género Homo.
Bibliografía: Gould, Stephen J. 1999 . La vida maravillosa: Burguess Shale y la naturaleza de la historia. J. Ros, trad. Pp. 1-209. Barcelona: Editorial Crítica.

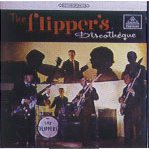


















No hay comentarios:
Publicar un comentario