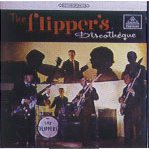BONFIL BATALLA, Guillermo. “El concepto de indio en América: una categoría de la situación colonial”. Anales de Antropología, Vol, IX. México, 1972.
Guillermo Bonfil Batalla (Ciudad de México, 1935-1991) vivió sus años de infancia en el periodo de la historia política mexicana en cuyos gobiernos fueron herederos directos de la revolución. Egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, fue director del Instituto Nacional de Antropología e Historia y fundó el Museo Nacional de Culturas Populares. Sus trabajos sobre indígenas e indigenismo se enmarcaron en su visión crítica frente a temas como el mestizaje, la colonización, el desarrollo y el progreso. Así mismo, sus investigaciones se dirigieron a dar respuesta a situaciones tangibles de los pueblos indígenas, no solo en lo concerniente a la construcción de su identidad, sino a sus reivindicaciones por la autodeterminación, incluyendo el acceso al etnodesarrollo.
En el texto “El concepto de indio en América: una categoría de la situación colonial”, Bonfil Batalla señala la parcialidad e incapacidad de las definiciones de “indio” para abarcar el conjunto cultural de los pueblos indígenas. Para el autor, las definiciones elaboradas para “indio” históricamente (y bajo una trayectoria dinámica) han denotado una relación social y han poseído un contenido funcional y utilitario (a favor de quienes construyen la definición); convirtiéndose estas definiciones en categorías carentes de la especificidad de los grupos sociales a los que pretenden comprender.
Bonfil repasa las distintas nociones a cerca del indígena y del indio, observando sus criterios e implicaciones. Los conceptos más recientes hacen referencia a criterios como las características biológicas, la cultura material o el uso de una lengua; de modo que, establecen unos criterios, más o menos inflexibles, en algunas ocasiones parciales o en otras que no deberían tomarse como necesarios. En adición, por un parte, los conceptos otorgados desde la academia suelen ser particulares y responden únicamente a investigaciones específicas o que correspondan a determinada región; y, por otra parte, en el uso cotidiano y jurídico del concepto de indio adquiere un peso importante el autopensarse como indígena, y un peso de mayor impacto, el pensar al otro como indígena.
Sin embargo, Bonfil centra su ensayo en la definición colonial, universalizante y uniformista de la categoría de indio. El indio como persona colonizada y despojada de las características de su cultura que lo diferenciaban de uno u otro pueblo indígena, solo puede entenderse, en la categoría de indio, por la relación de dominio en la que es sometido a la inferiorización. De forma complementaria se establecen otras categorías, negro: esclavo y español: superior. Todas estas categorías expresan un orden jurídico y un modo de realizarse el contacto social cotidiano. Y si bien esta estructura surge en la época colonial, tras las independencias, el concepto de indio se reafirma en su carácter de inferioridad y de necesidad, entonces, por ciudadanía, incorporación en el proyecto republicano y progreso. De este modo, Bonfil argumenta que la categoría supraétnica de indio ha sido un fenómeno histórico persistente en la racionalización del orden social.
Finalmente, Bonfil propone la superación del concepto indio, en tanto categoría, mas no como entidad étnica. Esta última posibilita a los pueblos indígenas para retomar el hilo de su propia historia, de su destino. Así, por ejemplo, como señala en su artículo “Historias que todavía no son historia”, la reconstrucción de la historia indígena no es una mera idealización del pasado, sino es el mecanismo de reforzar la identidad étnica y de visualizar un futuro propio. Estos elementos permiten hablar de la incorporación de los pueblos indígenas en el pacto social del estado-nación en una posición no de inferioridad o dependiente de la función que se les busque atribuir, sino en una posición que les permita negociar y participar de las reglas de la democracia sin exclusión. Un ejemplo de esto es lo que señala Gross[1] al referirse al cambio del modo de regularse las relaciones entre los pueblos indígenas y el estado colombiano tras la constitución de 1991. De manera que superar la categoría de indígena posee implicaciones tanto en la construcción de identidad individual y étnica, como en las relaciones interétnicas. Así mismo, implica retos sobre la gestión frente al cambio en la concepción de etnicidad y frente al acceso al poder institucional.
[1] GROS. “Indigenismo y etnicidad: el desafió neoliberal”. En: Gros, Cristian. Nacion, Identidad y Violencia. Universidad nacional, Universidad de los Andes, Ifea. Bogota. 2010,